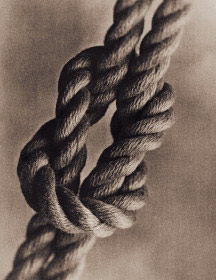La primera vez que coincidieron, él no se fijó en ella. Llevaba meses caminando distraído, sumido en sus propios pensamientos, que lo sumergían en un océano de colores dispar. Y es que Iván era pintor. Pero no uno cualquiera, era un artista. O al menos eso pretendía.
Sus primeros cuadros habían sido nombrados en revistas del sector artístico, habían sido expuestos en las mejores galerías durante varios meses, recibía llamadas y cartas a todas horas felicitándole por la tibieza con que expresaba sus sentimientos o pensamientos en sus cuadros.
Tan sólo una persona confió en él, y en su arte: la dueña de la mejor galería de arte de la Ciudad del Viento.
Cuando Iván comenzó, tenía un puesto con cuatro acuarelas, y grandes hojas de papel acartulinado bajo los porches de la Gran Avenida. Pintaba a la gente que caminaba por allí. Le bastaba con ver la expresión de sus caras para recordar sus facciones, e inventarles un momento de sus vidas. Cuando ella pasó por delante, y se quedó mirando sus cuadros, observó algo más que unos bellos retratos. La calidez con la que dibujaba los trazos, los rasgos y la luz en los ojos de todos ellos, y los colores, delicados pero firmes, le habían llamado la atención. Le dejó encargado un cuadro, prometiéndole volver a pasar en una semana.
Una semana más tarde, emocionada con el cuadro, le citó en su oficina, y a partir de ahí, ambos iniciaron una relación profesional, que llevó a Iván a ser uno de los pintores más conocidos de la ciudad y alrededores.
Iván era un genio. Pero la presión comenzaba a influirle, sus ideas se agotaban, y no conseguía encontrar aquello que lo hiciera reaccionar.
Sus inicios no habían sido fáciles, no había recibido ningún apoyo de su familia, y sólo su tesón lo había conseguido encumbrar hasta lo más alto. Sin embargo, él no se conformaba con esos primeros cuadros, que le habían hecho tener una vida más fácil. Iván buscaba su obra maestra, la perfección en sus dedos, la desenvoltura de sentimientos, y el colorido profundo, que provocara no sólo la admiración en toda aquella persona que lo contemplara, sino la devoción hacia su obra y su persona.
En su mente, Iván mezclaba tubos de pintura consiguiendo unos colores sobresalientes, brillantes y nunca, hasta ahora, conocidos; conseguía formas diversas, mezclando luces y espacios; y encontraba el rostro perfecto que definiría todo lo que él podía sentir, para hacer sentir a su vez.
Se dirigía al punto de encuentro de una reunión con unos directores de galerías, cuando...
-“Disculpe señor, ¿podría indicarme la hora que es?”
Iván salió de su nube, dispuesto a increpar a la joven que lo había sacado de su ensimismamiento, pero no pudo reaccionar. A la suave voz, le correspondía un rostro angelical, lleno de delicadas luces, que favorecían la expresión risueña, y tímida de la joven.
Ella repitió la pregunta, algo asustada por el gesto que segundos antes, él le había dedicado.
-“Sí, claro, las diez y veinte.”
-“Gracias.”
Ella siguió su camino, mientras él, embobabo, la veía alejarse. Otro día, en otra ocasión, con otra persona, aquella pregunta le habría sacado de quicio, y hubiera contestado mal, molesto y enfadado porque lo sacaran de su abstracción. Pero ella tenía lo que durante meses había estado buscando. El rostro perfecto con unos ojazos tremendamente grandes, que miraban con serenidad y profundidad todo cuanto acontecía delante de ella. Sus rodillas habían temblado cuando ella le sonrió, repitiéndole la pregunta. Su voz, cálida y virginal, se había apoderado de sus sentidos, y sólo se reprochaba, el haber descubierto a la joven su fragilidad en ese primer encuentro.
Poco importa lo que se dijo en la reunión, las palabras fluían pero se escurrían con parsimonia entre sus pensamientos. Aquella noche, no consiguió dormir. El recuerdo de la chica lo mantenía desvelado. Buscaba cada detalle de su rostro, torneaba mil veces sus delgadas piernas, esbozaba el busto equilibrado, pintaba en el aire cada trazo perfecto de aquella desconocida mujer. Intentó pintarla en el gran lienzo en blanco que guardaba para su obra maestra, pero su mano no respondía a ninguna de las órdenes que la cabeza le dictaba.
Por la mañana, decidió volver a probar suerte. Caminaría por la misma calle, una y otra vez, hasta que ella, volviera a pasar. Y si no la encontraba hoy, lo intentaría mañana, y pasado, hasta que tuviera todos los detalles de su perfección.
Iván tuvo suerte, ella recorría todos los días, aproximadamente a la misma hora aquella calle. Caminaba siempre con tranquilidad, midiendo sus pasos, en un perfecto compás, al vaivén de sus caderas, que parecían marcar el ritmo. Se paraba en un par de escaparates, y continuaba, sonriendo y alegrando a la mañana que iluminaba su rostro.
Él se quedaba escondido, tras la parada de un autobús, trastornado por esa obsesión, y la miraba, y la soñaba, la bebía como si fuera el más preciado de los néctares, para recordar, al llegar a casa, cada rasgo, cada detalle de la joven. Ya no comía, sólo conseguía dormir cuando su cuerpo, cansado y febril, exigía desde la extenuación, un sitio donde encogerse. Salía de casa, únicamente para verla a ella, para seguir estudiándola, poder gozar de esa compañía invisible, unos escasos minutos, y vuelta al encierro en la habitación de la pintura, donde, poco a poco, día a día, momento tras momento, el lienzo blanco cobraba vida.
Paula era una joven sin estudios, pero con muchas ganas de aprender. Había conseguido un trabajo como limpiadora en una casa, y una de las muchachas, ya universitarias, le enseñaba en los ratos libres conocimientos de geografía, historia e idiomas. Tenía conocimientos básicos, que sus padres habían tratado de enseñarle, a pesar de sus pobres condiciones, pero Paula buscaba siempre más allá. Era curiosa, le gustaba preguntar para aprender, se sentía bien cuando se imaginaba a sí misma siendo otra persona, y tomando decisiones importantes, tal y como veía que las mujeres de esa casa hacían. Ellos tenían unas normas muy estrictas, aunque la habían acogido de buena gana. A la señora de la casa, Paula la tenía que llamar “señora”, y al marido de ésta, “patrón”. Aparte de eso, les encantaba la buena educación y respeto que demostraba en todo momento.
Todas las mañanas, la “señora” la mandaba a comprar al mercado y a buscar un pan de cereales en una panadería, en una calle cercana al encuentro inesperado con Iván.
Le gustaba pasear, mirando los escaparates de la calle, sintiéndose importante, como si ella misma fuera la señora de la casa. Caminaba con paso firme, segura de lo que hacía, y de donde pisaba, le gustaba sonreír a todo aquel que le miraba a los ojos. Era su carta de presentación. Solía recordar cada cara y persona que se cruzaba y también solía imaginar lo que podría estar pensando la gente, dependiendo de la forma en que miraban, caminaban o por el gesto de sus rostros.
-“Disculpe señor, ¿podría indicarme la hora que es?”
Paula lo había visto venir. No lo reconocía, ya que nunca se habían cruzado. Tenía la mirada perdida, tal vez estuviera preocupado por algo, el trabajo o la familia, pensó. Tras bajarse la manga de su camisa para tapar su reloj, se cruzó delante de él y le preguntó la hora.
Le sorprendió la reacción de él. Parecía enfadado al sentirse desprotegido de sus pensamientos, pero algo cambió en su aspecto, que la hizo sentirse pequeña delante de Iván. Parecía observar cada detalle de ella, juzgando su mirada, su cuerpo. Pensó que no podía ser, y volvió a preguntarle la hora para romper esa incómoda situación.
Ahora sí, parece que recobró el sentido y le contestó. Tras darle las gracias, Paula siguió su camino, moviendo sus caderas en un sereno contoneo.
Aquella noche ella también tardó en dormir. Su corazón se aceleraba cuando pensaba en aquel tropiezo, en como él la había mirado y como la había hecho sentir. Era un hombre más mayor que ella, pero parecía tan responsable y seguro...
Al pasar los días, lo descubrió de nuevo escondido tras la parada de los autobuses. Le hizo gracia sentir su mirada clavada en ella. Disimuló y continuó adelante por la calle. Pero al día siguiente, volvía a estar allí. ¿Espiándola? Ella trataba de no mirar hacia el lugar desde donde Iván seguía sus pasos, y quizás ese pequeño juego fue el que la hacía sentir feliz. Cada mañana al salir de la casa de su “señora”, se daba prisa en llegar a aquella calle, para poder percibir su cercanía. Reconocía que esperaba que, en algún momento, él saliera de su escondite, y le dijera algo, un “buenos días”, o “cómo te llamas”, pero parecía que no tenía ninguna intención. Y ella ya se conformaba al ser observada.
El lienzo avanzaba a medida que la locura de Iván crecía. Quería plasmar ese rostro virginal que tanto le había atraído. Sus continuas incursiones a la misma calle todas las mañanas, escondiéndose y escrutando cada rasgo de la joven le hacían ver los detalles en cada rincón que pisaba, en cada espejo que miraba, y allí, en el lienzo de su cuarto, poco a poco, su obra iba formándose. Trazos delicados para encontrar la dulzura de la joven, colores claros para mostrar cada expresión de sus facciones, la profundidad de su mirada contrastada con la lejanía de las demás personas que paseaban por la misma calle.
Paula estaba enamorada, trastornada, todas las noches soñaba que él le hablaba, que le confesaba su amor, que la hacía levantarse del suelo y volar. Estaba segura, completamente segura, que ese hombre, al que le había pedido la hora sentía lo mismo por ella. Sino... ¿Qué cosas podían justificar ese distracción tan temprana? Ella esperaba que le hablara, que se decidiera a decirle cualquier cosa, una palabra, un acercamiento, algo que le indicara que realmente no se equivocaba, que estaban hechos el uno para el otro.
Cierto día él desapareció. No estaba escondido entre el gentío de los que esperan la guagua, ni lo había visto irse doblando la esquina. No le dio importancia, pensó que tal vez se había retrasado. Pero la mañana siguiente fue igual. Y ella comenzó a temblar, pensando que ya no volvería a verlo. Su fresca lozanía comenzaba a desaparecer, se sentía flor marchita que se escapa en el viento, mecida como una marioneta de tristes hilos, sin poder cobrar vida en sí misma.
Iván movía sus manos en movimientos febriles haciendo estallar los colores sobre la tela de manera exquisita, pintaba hasta quedarse sin aliento, gritaba a la imagen nacida en el cuadro, reclamando todo su lucimiento, hasta que una sonrisa nacía en su boca, feliz por la evolución del cuadro, por haber conseguido descubrir el brillo de aquella nereida de sus sueños, de aquella blanca mujer de aspecto puro, de aquella imagen bella que parecía contemplarle desde el lienzo, otrora blanco.
La “señora” llamó al médico, preocupada por la grave expresión del rostro de su sirvienta. Se diagnosticó que Paula estaba enferma de amor. Ella había dejado de hablar, de comer, y de dormir. Había dejado de existir para ella misma, y por consiguiente, para los demás. En su cama, acompañada de una de las hijas de su “señora”, lloraba en silencio, mientras contemplaba por la ventana, como el sol iba adquiriendo tonos anaranjados, como culmino a la última pincelada del artista.
Justo cuando él dejó el pincel sobre el papel del suelo, y contempló su obra maestra, notó que cobraba vida, y ella le miraba tendiéndole los brazos, para acogerlo entre sí. En ese momento, Paula cerró los ojos.
Libellés : amor, cuento, galatea, historia